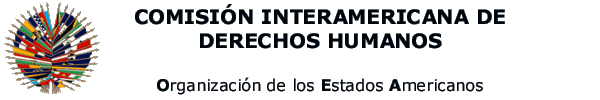
|
PARTE
I ALGUNAS
NORMAS CONSTITUCIONALES, LEGALES O ADMINISTRATIVAS
En el curso de los dos años a que se refiere este Informe, en
varios países americanos se han dictado nuevas disposiciones
constitucionales, legales o administrativas y decisiones judiciales que
han importado progresos evidentes en el esfuerzo por desarrollar y
proteger los derechos humanos reconocidos por la Declaración de Bogotá.
Nos referimos solamente a algunas de ellas, las que la Comisión ha
podido reunir para ser incorporadas a este Informe, habiéndose
seleccionado solamente las que tienen directa relación con esta materia.
Toda disposición que haya tenido por efecto aumentar los créditos
presupuestales para perfeccionar los servicios de educación, de vivienda,
de salud pública, de comunicaciones, etc., así como toda nueva ley
destinada a mejorar el sistema de tenencia o manejo de la tierra,
indirectamente han contribuido a la causa de los derechos humanos, y son
muchísimas las normas de este carácter que casi todos nuestros Estados
han sancionado en los dos últimos años. Su mención haría
extremadamente extenso este Documento, y es por ello que nos hemos contraído
a la cita de las normas que, específicamente, tratan del reconocimiento o
de la protección de estos derechos.
Hemos preferido clasificarlas de acuerdo con el derecho al cual
ellas se relacionan más directamente.
Aludiremos a continuación a algunos textos que importan la
regulación de derechos fundamentales por medio de simples decretos. La
Comisión estima que lo deseable es que, dada la enorme importancia de
esta materia, su regulación se efectúe por medio de leyes. No obstante,
no puede negar el carácter progresivo de disposiciones contenidas en
decretos cuando ellas vienen a sustituir a decretos anteriores menos
favorables al desarrollo de los derechos humanos, o cuando tales decretos
han sido dictados en países en los cuales, por haberse suspendido la
vigencia del orden constitucional y disuelto el órgano parlamentario, la
función legislativa se cumple a través de actos del Poder Ejecutivo.
1.
Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas
Chile, mediante la Ley Nº 17.266, de 22 de diciembre de
1969, introdujo varias reformas en el Código Penal y en el Código de
Justicia Militar. Las reformas alcanzan también a las penas carcelarias y
a las penas accesorias aplicables a varios delitos. En cuanto al Código
Penal, se suprime del Artículo 21 la pena accesoria de “cadena o
grillete”. En el Artículo 66 se atenúa la imposición de pena de
muerte, al agregarse que, en tales casos, “el Tribunal no estará
obligado a imponerla necesariamente”. Otro tanto se hace con el Artículo
68. El Artículo 75 queda modificado al sustituirse la pena de muerte por
la de “presidio perpetuo”. Los Artículos 86 y 87 son reemplazados por
textos más precisos y beneficiosos para los reos, en atención a su edad
o sexo. En el Artículo 90 se suprime la pena accesoria de “cadena o
grillete”. La modificación del Artículo 91 ofrece la alternativa de
celda solitaria o aislamiento, en vez de pena de muerte, para los que,
hallándose cumpliendo pena de presidio perpetuo, cometen delitos cuyas
penas correspondientes sean similares a las que se hallan cumpliendo. El
Artículo 106 es modificado en el sentido de atenuar la aplicación de la
pena de muerte en los delitos de conspiración contra la seguridad
exterior de la nación. La modificación del Artículo 107 atenúa la pena
de presidio. Otro tanto ocurre con las modificaciones de los Artículos
108, 109, 140, 331, 390 y 391, en virtud de las cuales se atenúan las
aplicaciones de las penas de muerte y de prisión perpetua. En cuanto a
los Artículos del Código de Justicia Militar, números 244, 245, 252,
262, 270, 272, 275, 281, 282, 287, 288, 300, 301, 304, 305, 330, 331, 337,
339, 341, 350, 379, 383, 384 y 391, las modificaciones y supresiones de
los mismos, establecidas en esta Ley, van encaminadas a suavizar o atenuar
el rigor de las penas, una vez eliminado la pena de muerte, otras con la
alternativa de pena carcelaria y dentro de ésta con mayor o menor grado
de rigor.
Colombia, por Decreto Nº 1355, de 4 de agosto de 1970, dictó
normas de policía para todo el territorio nacional. En las disposiciones
de este Decreto aparecen conceptos que definen la función encargada al
cuerpo de policía, que es la de “proteger a los habitantes del
territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de ésta
derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución
Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el
Reglamento de Policía y en los principios universales del derecho” (Artículo
I). El Artículo 2º delimita la competencia de la policía, que es la de
la “conservación del orden público interno”, esclareciendo que a la
policía no le corresponde “remover la causa de la perturbación” de
ese orden. En el Artículo 4º se expresa que “en ningún caso la policía
podrá emplear medios incompatibles con los principios humanitarios”. En
el Artículo 6º se afirma que “ninguna actividad de la policía puede
contrariar a quien ejerza su derecho sino a quien abuse de él”.
2.
Derecho de igualdad ante la ley
Ecuador, por Decreto Nº 177-C, de 31 de julio de 1970,
establece, como día de la lucha contra la discriminación racial, el 1ro.
de septiembre de cada año, inspirándose en la Resolución 2545 (XXIV) de
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se dispone que, en esa fecha,
se deberán dictar conferencias sobre dicho tema en los institutos de
Educación y centros militares.
Estados Unidos de América, por la Ley de Vivienda, ampliada
en 1969, declaró ilegal toda expresión verbal o escrita, que indique
preferencia racial o religiosa con respecto a la venta o alquiler de
vivienda. Al amparo de esta ley, el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos inició 25 demandas en 1969, contra alegadas
discriminaciones raciales en alquiler de viviendas por parte de
administradores, corredores de bienes raíces, promotores de zonas de
recreación y autoridades en el campo de la vivienda. De acuerdo con el Título
II de la Ley de Derechos Civiles, de 1964, el Gobierno de los Estados
Unidos inició 45 demandas contra restaurantes, estaciones de servicio,
hoteles y lugares de alojamiento público, para terminar con la
discriminación. En el propio año 1969 acordaron voluntariamente cumplir
con lo dispuesto en esta ley 47 dueños de empresas similares a éstas.
También en este campo de la no discriminación racial se produjo variada
jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En 1969,
en el caso Daniel v. Paul (395 US 298) la Corte Suprema dictaminó
que un Club de Little Rock, Arkansas, patrocinado por personas de la raza
blanca, debe admitir a personas de color por tratarse de un sitio público,
cuyas operaciones afectaban el comercio, al amparo de la Ley de Derechos
Civiles de 1969. En 1970 la propia Corte se pronunció en materia de
discriminación racial al decidir en el caso Adickes v. S.H. Kress
& Co. (90 S.G. 1598). Al amparo de la Enmienda XIV de la
Constitución, la Corte declaró que la negativa de un restaurante de dar
servicio a una mejor blanca por encontrarse en compañía de personas de
color, constituía una violación de las disposiciones sobre Lugares Públicos
(Ley sobre Derechos Civiles, 1964). Cabe observar, además, que en 1969 el
Gobierno de los Estados Unidos inició 57 demandas contra las Juntas de
Educación de diversos Estados del país, con el fin de que hicieran
cumplir la integración racial de las escuelas públicas bajo sus
respectivas jurisdicciones. En demanda planteada ante el Distrito Judicial
de Atlanta el 1ro. de agosto de 1969, se solicitó que la Junta de Educación
estatal empleara su autoridad para poner fin al sistema de dobles colegios
(para blancos y para negros) en 80 distritos escolares del Estado de
Georgia. Esta demanda prosperó, y el 17 de diciembre, la Corte ordenó la
integración de los 80 distritos, en conformidad con el Título IV de la
Ley de Derechos Civiles de 1964. Asimismo se dispuso, mediante dicha orden,
que el Estado de Georgia suspendiera el pago de fondos a los distritos
escolares que no cumplan con esa disposición judicial. Se estableció,
además, que los planes de segregación se completaran para el 1ro. de
mayo de 1970, y se pusieran en vigor el 1ro. de septiembre de 1970. En
octubre 29 de 1969 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en un caso
que comprendía varios distritos escolares de Mississippi –-Alexander
v. Board of Education (396 US 19)—declaró que la doctrina de
“rapidez deliberada” no era permisible constitucionalmente, y sostuvo
que “era obligación de cada distrito escolar terminar de inmediato con
el sistema dual de educación, y poner en funcionamiento, desde ahora en
adelante, un sistema único de escuelas”. El Departamento de Justicia de
los Estados Unidos, por su parte, inició en 1969 dieciséis demandas por
discriminación en el trabajo, de las cuales 13 demandas se plantearon al
amparo del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Algunas de
estas demandas se iniciaron contra empresarios privados, y otras contra
sindicatos de trabajadores. En las primeras se alegaba discriminación
racial en las prácticas de contratación de mano de obra o de promoción
y ascenso en el empleo. En las segundas se alegaba discriminación, al
existir sindicatos para trabajadores negros y para trabajadores blancos, y
al asignarse ciertos trabajos de acuerdo con la raza de la persona que lo
realizaba. Por Orden Ejecutiva de 12 de agosto de 1969, el Gobierno de los
Estados Unidos fortaleció su política de facilitar igual oportunidad en
los empleos del Gobierno federal sobre la base del mérito y la capacidad,
sin discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen
nacional. Dicha Orden Ejecutiva procura el establecimiento de programas
positivos en cada departamento o rama ejecutiva bajo la orientación de la
Comisión de Servicio Civil.
3.
Derecho a la libertad de investigación, opinión, expresión y
difusión
Panamá, el 31 de octubre de 1969, y Perú, el 30 de
diciembre del mismo año, dictan nuevas normas sobre la prensa y el
ejercicio de la libertad de expresión. Prescindiendo de otros aspectos de
dichos Documentos que podrían provocar otros comentarios, se señala que
ambos consagran el derecho de rectificación y respuesta, considerado como
una necesaria limitación al derecho de libertad de expresión, instituida
en protección de otros derechos humanos igualmente importantes.
Estados Unidos de América ha afirmado algunos criterios
jurisprudenciales en relación a esta materia. Así, la Corte Suprema, en
el caso Stanley v. Georgia (394 US 557), ha declarado que la Corte
Suprema declaró “si la Primera Enmienda significa algo, ella quiere
decir que el Estado no tiene derecho a decirle a una persona, sentada sola
en su casa, qué libros puede leer o qué películas puede ver. Nuestra
herencia constitucional se rebela ante la idea de dar autoridad al
gobierno para controlar la mente humana”. En el caso Brandenburg v.
Ohio (395 US 444), la Corte Suprema declaró que es inconstitucional
que un Estado prohiba abogar por el empleo de la fuerza o por la
desobediencia de la ley como medio para obtener reformas en el plano
industrial o político, si tal proclamación no está directamente
encaminada a incitar o producir una acción ilegal. En el caso de Bachellar
v. Maryland (90 S.G. 1312, 1970), la Corte declaró que la expresión
pública de ideas no puede prohibirse meramente porque las ideas sean
ofensivas al oído de otros, o simplemente porque los transeúntes objeten
las demostraciones pacíficas y ordenadas.
4.
Derecho de residencia y tránsito
Colombia, por el Decreto Nº 1355, de 4 de agosto de 1970,
estableció normas de policía para regir en todo su territorio. El Artículo
96 de dicho Decreto consagra el principio de libre tránsito y destaca que
el mismo está permitido en el país sin necesidad de autorización,
advirtiéndose que el tránsito terrestre podrá ser objeto de reglamentos
nacionales y locales (Artículo 100), sin que dichos reglamentos puedan
estatuir otras limitaciones que las orientadas a “garantizar la
seguridad y la salubridad públicas” (Artículo 99). El Capítulo II del
Decreto establece normas sobre libertad de residencia, la cual se otorga a
todos los habitantes del territorio nacional (Artículo 101).
5.
Derecho a la inviolabilidad del domicilio
Estados Unidos de América, a través de la Corte Suprema,
se ha pronunciado en varios casos relativos a esta materia. La Corte
Suprema de los Estados Unidos se pronunció, en 1969, en el caso Spinelli
v. United States (393 US 410), referente a la validez constitucional
de los registros y allanamientos. De acuerdo con la 4ta. Enmienda de la
Constitución, no se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus
personas, hogares, documentos y pertenencias contra registros y
allanamientos irrazonables. La Enmienda, además, dispone que no se
expedirán mandamientos sino en virtud de “causa probable...”. En un
caso famoso, decidido en 1964 Aguilar v. Texas (378 US 108), la
Corte Suprema estableció normas con arreglo a las cuales debe apreciarse
el requisito constitucional de “causa probable”. Respecto del caso
Spinelli, la Corte examinó los méritos del mandamiento expedido por un
magistrado para registrar el apartamento del señor Spinelli, en busca de
prueba sobre actividades interestatales en juegos de apuesta. El
mandamiento que autorizaba el registro había sido expedido teniendo como
fundamento principal la información de un delator. La Corte, aplicando
las normas establecidas en el caso Aguilar, determinó que la
información no era suficiente como fundamento para el descubrimiento de
la “causa probable” de una actividad delictiva. No existía prueba
adicional de que el delator o informante fuera persona digna de crédito,
ni existía relación suficiente entre las circunstancias que sirvieron de
base al delator para alegar la probable actividad delictiva. Tampoco se
suministró prueba corroborante de importancia. En su decisión, la Corte
declaró no poder respaldar este mandamiento sin mermar con ello
importantes disposiciones que garantizan que el criterio de un funcionario
judicial imparcial se interpondrá entre la policía y el ciudadano. Otro
caso que hace referencia al derecho a la seguridad de las personas,
consagrado en la 4ta. Enmienda de la Constitución, fue el de Davis v.
Mississippi (393 US 721), también resuelto por la Corte Suprema de
los Estados Unidos. En este caso el máximo tribunal norteamericano aplicó
la regla de que toda prueba obtenida mediante registros y allanamientos en
violación de la Constitución, es inadmisible en una Corte estatal. El
acusado, en este caso, había sido arrestado por agentes policiales
desprovistos de mandamiento judicial. Tampoco existía fundamento de
“causa probable” para el arresto.
6.
Derecho al trabajo y a una justa retribución
Brasil, por Ley Nº 5584, de 26 de junio de 1970, consolida
las leyes del trabajo y presta asistencia jurídica al trabajador.
Asimismo, se consigna en dicha Ley (Artículo 10) que todo empleado “no
existiendo plazo estipulado para la terminación de su respectivo contrato,
y cuando no haya dado motivo para cesantía, [tiene asegurado] el derecho
de una indemnización, pagadera a base de la mayor remuneración que venía
percibiendo en la misma empresa”.
México, por Ley publicada el 1ro. de abril de 1970,
incorpora nuevas disposiciones protectoras de los derechos de los
trabajadores. En el Artículo 3º, párrafo 1º de la Ley, se establece la
exigencia del respeto para las libertades y dignidad del trabajador, quien
debe desempeñar el trabajo en condiciones que aseguren la vida, la salud
y un nivel decoroso para él y para su familia. En el párrafo 2º del
propio Artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo se establece el
principio de que no podrán hacerse distinciones entre los trabajadores
por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o
condición social lo que consagra en esta materia específica el respeto
al derecho de igualdad. En el Artículo 5º se dice que las disposiciones
de la nueva Ley son de orden público y por lo tanto no produce efecto
legal alguno la estipulación que los particulares establezcan respecto
del trabajo para niños menores de 14 años, de jornadas mayores que las
legalmente permitidas, de jornadas inhumanas, de horas extraordinarias de
trabajo para mujeres y para menores de 16 años, de obtención de un
salario inferior al mínimo o de renuncia por parte del trabajador de
cualquiera de los derechos o prerrogativas consignadas en las normas de
trabajo. Se establece el descanso obligatorio debidamente remunerado, tal
como es de verse en el Artículo 69 de la Ley.
Argentina, por Ley Nº 18.670, de 21 de abril de 1970,
estableció nuevas normas en materia procesal penal, algunas de las cuales
significan un progreso para la protección de los derechos humanos. Así,
por ejemplo, la ley tiende a “implantar gradualmente la oralidad en los
procesos penales por sus reconocidas ventajas de eficacia, celeridad y
publicidad”. La oralidad del debate es obligatoria en virtud del Artículo
26 de esta ley; y su publicidad queda consagrada en el Artículo 28 de la
misma.
La Ley Nº 2.903, sancionada por la Provincia de Corrientes, en
Argentina, instituye la Acción de Amparo “contra todo acto u omisión
de órgano o agente de la administración pública que, actual o
inmediatamente altere, amenace, lesione o restrinja con arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta, cualquiera de los derechos y garantías reconocidos
por la Constitución Nacional o Provincial, con excepción de la libertad
individual” (Artículo I). Expone el Artículo 2º de esta ley que no
procederá dicha acción cuando existan recursos judiciales o
administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía
constitucional de que se trate (párrafo a). En cuanto a la restricción
de la libertad individual (párrafo c) expone dicho Artículo que no
procederá la Acción de Amparo cuando corresponda la interposición del
recurso de Habeas Corpus. Si el acto impugnado emanare de un órgano del
Poder Judicial (Artículo 2º, párrafo b) o de una autoridad nacional
–-ya fueren actos u omisiones (Artículo 3º), se denegará el trámite
del pedido de amparo. La sentencia a que de lugar la Acción de Amparo se
limitará a declarar “que se ha probado sumariamente la existencia de un
derecho cierto y exigible y de un acto que lo lesiona con arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta y ordenará los medios oportunos para proteger a aquél
(Artículo 12).
Colombia ha codificado las normas sobre Procedimiento
Criminal por Decreto Nº 1345, de 4 de agosto de 1970. En las normas
generales, bajo el título I, se sientan una serie de principios jurídicos
que constituyen la base de sustentación de todo el derecho procesal
codificado. En el Artículo I de esas normas se recoge el principio de
legalidad del proceso, o sea, se consagra el principio de que nadie podrá
ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se impute,
ante juez competente, y observando la plenitud de las formas propias de
cada proceso. El Artículo 3º expone la garantía de ciertos derechos
individuales, al afirmar que nadie podrá ser molestado en su persona o
familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio
registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente,
con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en las
leyes. El Artículo 6º recoge el principio de favorabilidad, que aplica
la ley permisiva o favorable, de preferencia a la restrictiva o
desfavorable, en todas las materias relacionadas con el procedimiento
penal. El Decreto comprende 800 artículos y dispone su entrada en
vigencia el 1ro. de enero de 1971.
Panamá, por Decreto de Gabinete Nº 341, del 31 de octubre
de 1969, restableció la vigencia de algunas disposiciones
constitucionales, que habían sido suspendidas el 7 de noviembre de 1968.
De acuerdo con este Decreto, se restablece la vigencia de los Artículos
22, 24, 26, 27, 29, 38 y 51 de la Constitución Nacional. Dichos Artículos
comprenden, respectivamente, el derecho de protección contra detención
arbitraria (22); el derecho de recurso de habeas corpus (24); el
derecho a la inviolabilidad del domicilio (26); el derecho de residencia y
tránsito (27); el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia (29);
el derecho de expresión (38) y el derecho de petición (51). En cuanto al
Artículo 39, que consagra el derecho de reunión, su restablecimiento no
incluye a las ciudades de Panamá y Colón.
Estados Unidos de América, por Ley Nº 91-447, de 14 de
octubre de 1970, autoriza a las Cortes de Distrito a proveer de defensor a
aquellas personas que, por su situación económica, no puedan contratar
los servicios de un abogado, cuando ellas se encuentren en alguno de los
casos siguientes:
1.
Imputadas por delito o falta, o acto de delincuencia juvenil que si
fuera cometido por un adulto equivaldría a delito o falta, o violación
de la libertad a prueba.
2. Personas
bajo arresto, cuando la designación de un letrado sea exigida por la ley.
3. Personas
sujetas a revocación de libertad condicional, en custodia como testigo
presencial o como parte en una acción incidental.
4.
Cuando el amparo de la Enmienda Sexta de la Constitución se exige
la designación de letrado, o para quien, ante el peligro de perder la
libertad, en virtud de la ley federal es preceptiva la designación de
asesor.
El asesoramiento contemplado en cada programa deberá incluir
consejo y servicio de investigación, peritaje y otros servicios
necesarios para una adecuada defensa. También se dispone sobre este
derecho en la Ley Nº 91.358, de 29 de julio de 1970, aplicable al
Distrito de Columbia exclusivamente, que establece que todo menor al que
se le impute la comisión de algún delito, o que necesite supervisión,
tiene derecho a que se le designe un letrado que lo asesore en todas las
etapas importantes del proceso, inclusive en el momento de admitir o negar
los cargos en la etapa inicial y en cualquier otra etapa del proceso. Si
el acusado no puede sufragar dicho servicio legal, deberá prestársele el
mismo con carácter gratuito.
8.
Derecho de sufragio y de participación en el gobierno
México, por reforma del Artículo 34 de su Constitución
Política, con fecha 22 de diciembre de 1969 ha ampliado el número de las
personas dotadas de la calidad de ciudadano, al incorporar a la ciudadanía
activa a los menores de 21 años y mayores de 18. Las consecuencias de
estas modificaciones al texto constitucional mexicano se traducen en el
ejercicio de las prerrogativas que, como correspondientes al ciudadano,
contempla el Artículo 35 de la Constitución Política del país, como
son las de votar en las elecciones populares, el ejercicio del derecho de
asociación para tratar de los asuntos políticos del país y el ejercicio,
en toda clase de negocios, del derecho de petición.
Estados Unidos de América, por la Ley Nº 91-285, de 22 de
junio de 1970, ha establecido que no puede negarse o restringirse el
derecho de sufragio a ningún ciudadano por causa de su raza o color, ni
puede negársele la participación en ninguna elección de carácter
federal, estatal o local con el pretexto de no haber cumplido con un
examen o requisito en ningún Estado de la Unión. Con arreglo a la Ley
89-110, de igual fecha que la anterior, se estableció que ningún
ciudadano de los Estados Unidos calificado para votar en cualquier elección
para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Nación, será
impedido de votar porque haya dejado de cumplir con un determinado
requisito de residencia en cualquiera de los Estados del país. La misma
ley declara la prohibición de negar el derecho al voto a los ciudadanos
de los Estados Unidos con dieciocho o más años de edad, cuando se trata
de elecciones nacionales.
Brasil, con fecha 26 de mayo de 1970, ha dictado la Ley Nº
5.581, que establece normas en materia de realización de elecciones, para
ser aplicadas en 1970. Con esta ley se inicia el proceso de reestructuración
de los órganos legislativos, a través de una amplia consulta al pueblo,
cuya participación se garantiza en el acto mismo de la formación de las
listas de candidatos.
Colombia, por Decreto Nº 1355, de 4 de agosto de 1970,
establece medidas reglamentarias sobre el derecho de reunión, en los Artículos
102 al 107 (Capítulo II del Decreto). El Artículo 102 dispone que
“toda persona puede reunirse con otras o desfilar en sitio público con
el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter político,
económico, religioso, social o de cualquier otro fin lícito”.
Estados Unidos de América registra un fallo de la Corte
Suprema en esta materia, en el caso Gregory et al v. City of Chicago (394
US 111) relativo a la conducta de los manifestantes que, en actitud pacífica,
marchaban en favor de los derechos civiles y a quienes la policía de
Chicago arrestó por su negativa a dispersarse. Consideró la Corte
Suprema que una marcha pacífica y ordenada como ésta, caía dentro de la
esfera de actividades protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución.
La Corte determinó que las personas afectadas habían sido juzgadas y
sentenciadas por el tribunal inferior, por llevar a cabo una manifestación
y no por desobedecer a un oficial de la policía. Por consiguiente, la
sentencia fue revocada. Otro
caso similar fue el Shuttles-worth v. City of Birmingham (394 US 147). Este
caso envuelve una ordenanza municipal que reglamenta la participación en
desfiles por las calles. Algunas de las personas de la raza negra que
participaron en una marcha ordenada en favor de los derechos civiles habían
sido arrestadas por violar dicha ordenanza. La Corte consideró que la
ordenanza había sido tan amplia en su texto que su interpretación había
servido para negar o limitar injustificadamente los derechos consagrados
en la Primera Enmienda. Hizo hincapié en el hecho de que protestar o
marchar son actos que pueden constituir formas de expresión, a los que da
derecho la Primera Enmienda constitucional, y que el uso de las calles
para tales fines, aunque puede ser objeto de reglamentos, no puede negarse
del todo.
10.
Derecho a proceso regular y tratamiento penal adecuado
Uruguay, por Decreto Nº 367/970 creó una Comisión
Honoraria Asesora, encargada de re-examinar el régimen jurídico vigente
y las medidas aplicables en materia de represión del delito y del
tratamiento del delincuente. La Comisión, integrada por 7 miembros, tendría
a su cargo, además de la misión aludida, la de estructurar “un
programa de política criminal que enfoque la prevención, represión y
tratamiento de la delincuencia sobre bases científicas”. Asimismo se
advierte, del primer “Considerando” del Decreto, que se trata de una
valoración del vigente aparato jurídico uruguayo y sus mecanismos, a los
fines de saber si es actualmente adecuado o es insuficiente “para evitar
la alteración de las condiciones que aseguren la normal convivencia en
sociedad”.
11.
Alcance de los derechos humanos Estados Unidos de América, por sentencia de la Corte Suprema en el caso Rowan v. U.S. Post Office Department (90 S.G. 791 de 1970), ha contribuido a fijar la extensión de la regla según la cual el disfrute de los derechos individuales está limitado por el deber de respetar el derecho ajeno. En el caso citado se ha decidido, interpretando el contenido de la Primera Enmienda a la Constitución, que un vendedor no tiene derecho, de acuerdo con la Constitución, ni de acuerdo con otra ley de los Estados Unidos, a enviar material no solicitado al domicilio de otra persona. |